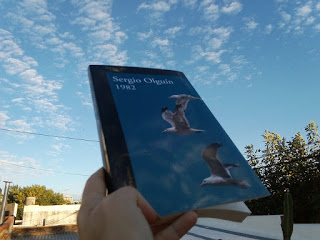Respiración artificial I
No soñaba. Su abuelo Augusto estaba sentado al borde de la cama, le acariciaba suavemente el pelo para despertarlo. Pedro acababa de abrir los ojos: vio a su abuelo que le sonreía y más atrás, de pie, mirándolo con cierta preocupación, la abuela Elsa. Sus abuelos no vivían con él, no entraban seguido a su cuarto, jamás lo habían despertado.
–Tu padre es un héroe –dijo el abuelo cuando vio que a él ya no le quedaban restos de sueño. Está muerto, pensó Pedro. Contuvo la respiración.
–Recuperamos las Islas Malvinas –siguió hablando el abuelo mientras él se sentaba en la cama.
–Tu padre está allá, con las tropas argentinas.
–Está bien –agregó la abuela.
¿Qué debía hacer? ¿Qué esperaban sus abuelos que hiciera? Eran las dos preguntas que siempre lo acosaban. Él habría querido reaccionar de la manera correcta. Siempre quería eso. Era su manera de pasar desapercibido y que no lo molestaran.
–No lo puedo creer –dijo ambiguamente y esperó que el tono fuera convincente.
–Así es. Las Malvinas volvieron a ser nuestras –dijo el abuelo con el mismo orgullo que usaba siempre que hablaba de alguno de sus hijos o nietos.
–Y Fátima, ¿lo sabe?
–Fue la primera en enterarse, después de que llamaran a tu abuelo desde el Comando Militar.
–Cómo me hubiera gustado estar ahí –dijo frotándose las piernas el abuelo, que no era otro que el coronel retirado Augusto Vidal, padre del teniente coronel Augusto Vidal y abuelo de Pedro Vidal. Yo podría haber estado ahí, pensó Pedro.
–Vos deberías estar en Malvinas ahora –a pesar suyo, el abuelo no pudo controlar un dejo de desilusión en su voz.
A Pedro no le era difícil imaginar la frustración de su abuelo, la misma que tuvo cuando se enteró de que su nieto mayor no iba a seguir la carrera militar.
Ya lo sospechaba, porque Pedro nunca se había mostrado muy interesado en la ropa de fajina, las armas de fuego, los tanques de guerra, ni siquiera en las anécdotas épicas que su abuelo y un tío abuelo habían protagonizado como parte del ejército argentino. Pedro no iba a seguir la carrera militar. Fue la decisión más importante de su vida.
¿Por qué su padre no había hecho una escena, ni se había comportado de manera más dura con él cuando se lo dijo?
Tal vez porque siempre vio en su hijo varón a una persona sin carácter, sin fuerza para la lucha. No tenía espíritu marcial.
A Pedro no le quedó claro si esa resignación a su negativa era piedad o vergüenza. Y, sin embargo, podría haber estado en las islas Malvinas en ese mismísimo momento si no fuera porque había pedido prórroga en el servicio militar obligatorio.
No quería interrumpir los estudios de Letras, que había comenzado el año anterior. Pensaba pedir prórroga mientras pudiera y así postergar todo lo posible el momento de usar ropa de fajina, tirarse en el barro, comer guiso crudo y todas las porquerías que traía acarreado el servicio militar. No le interesaba aprender a disparar con un fusil, ni tácticas de supervivencia en la selva. Mientras pudiese posponer ese momento, lo haría.
Se imaginó con un fusil al hombro, al lado de su padre, en Puerto Stanley. La cara pintada como un soldado camuflado. Un momento histórico, diría su abuelo. En cambio, a él le parecía el peor de los planes posibles.
Cuando, finalmente, se quedó solo, se puso un jean, unas medias limpias, las zapatillas nuevas, se cambió la remera de dormir por una camisa y bajó al living.
Habían llegado los tíos Carlos y Teresa con el pequeño Gastón, que estaba en brazos de su madre. La radio del equipo de música estaba encendida y todos escuchaban con atención un programa de noticias. Blanca acomodaba tazas de café y platos con galletitas Panchitas. Debía estar molesta por no poder convidar a los invitados con algo más atractivo. Sin embargo, se la veía emocionada. Fátima bajó unos minutos más tarde, cuando Pedro ya estaba sentado en el sillón de tres cuerpos entre su abuela y su tía.
Se imaginó con un fusil al hombro, al lado de su padre, en Puerto Stanley. La cara pintada como un soldado camuflado. Un momento histórico, diría su abuelo. En cambio, a él le parecía el peor de los planes posibles.
La esposa de su padre traía de la mano a la pequeña Lorena, que miraba con desconfianza la presencia de tantos familiares. Su hermana de dos años y medio fue hacia las galletitas sin saludar a nadie, pero la tía la levantó en brazos para darle un beso y los demás se la fueron pasando para besuquearla como si fuera un paquete. Fátima y Pedro se miraron. La esposa de su padre le sonrió con esa tranquilidad que Pedro siempre relacionó con la vida en el campo.
Fátima, creía él, tenía esa sonrisa porque se había criado en un pequeño pueblo rural. No importaba que ella le dijera que la vida en ese pueblo no había sido nada bucólica. Él prefería pensar que esa paz que transmitía había llegado con ella, junto a su tonada tucumana y su facilidad para hacer empanadas.
–Estoy tan orgullosa de mi hermano –dijo Teresa mientras abrazaba a Fátima.
Blanca le sirvió a Pedro un café con leche.
Carlos fumaba un Kent y se estiraba en el sillón como si estuviera escuchando un concierto en vez de las noticias. La radio informaba sobre el desembarco argentino en las islas Malvinas.
El ejército y la armada habían tomado Puerto Stanley y tenían el control de lo que dejaba de ser un antiguo enclave colonial para regresar al corazón de la patria.
Así hablaban en la radio, sin aportar ningún dato preciso, repitiendo como en una cinta sin fin que la Argentina había recuperado las islas, mechado todo con una canción marcial, que Pedro escuchaba por primera vez: “Tras su manto de neblinas,/ no las hemos de olvidar./ ¡Las Malvinas, argentinas!, clama el viento y ruge el mar.”
Nada se decía del teniente coronel Vidal, pero el clima festivo y celebratorio hacía sospechar que los soldados y oficiales argentinos que estaban allá no habían encontrado problemas.
¿Qué haría su padre? ¿Se pasearía por las calles de la ciudad como en un desfile militar? ¿Daría órdenes a sus subordinados para saquear las casas? ¿Fusilarían a los que no jurasen fidelidad a la bandera argentina?
–Esto ha sido un golpe perfecto –dijo el abuelo aprovechando una pausa radial–. A los ingleses no les va a quedar otra que aceptar el hecho consumado de que las islas están bajo control argentino. Ciento cincuenta años de espera. Valió la pena.
–Mire, Augusto, que los ingleses son duros de roer –dijo su tío Carlos, que era arquitecto y admiraba el estilo británico.
–Pero no son imbéciles. No se van a animar a pasar un papelón. En dos días tenemos a nuestros soldados de nuevo en el continente y a las Malvinas con un gobernador argentino.
–¿Pueden nombrarlo gobernador a Augusto? –preguntó Teresa.
–No creo, tu hermano es muy joven. Me imagino que pondrán a un general o un teniente general –precisó el abuelo.
–Si lo ponen de gobernador a tu viejo –dijo Carlos dirigiéndose a Pedro–, te vas a tener que mudar allá. Los tres: Fátima, Lorenita y vos. Los quiero ver con el fresquete que hace.
–Yo seguí a tu suegro a Chubut –le contestó la abuela–. Estuvimos dos años y nunca me quejé. Las esposas de los militares sabemos de sacrificios. La conversación fue perdiendo fuerza a medida que se reiteraban los mismos comentarios sobre lo que ocurría en Malvinas y poco antes del mediodía todos se fueron.
Así hablaban en la radio, sin aportar ningún dato preciso, repitiendo como en una cinta sin fin que la Argentina había recuperado las islas, mechado todo con una canción marcial, que Pedro escuchaba por primera vez: “Tras su manto de neblinas,/ no las hemos de olvidar./ ¡Las Malvinas, argentinas!, clama el viento y ruge el mar.”
El crepitar de la radio AM se mantuvo en los oídos de Pedro un tiempo más que las voces de su familia. Se sentía un desalmado o un mal hijo y mucho peor: un mal patriota por no emocionarse. Fátima tampoco parecía especialmente conmovida.
La abuela decía que Fátima era corta para los sentimientos, que no sabía expresarse. Lo había repetido en más de una reunión familiar. Pedro no creía que fuera así. Simplemente, Fátima sabía ignorar todo aquello que no la conmovía, o aquello que le hacía daño. Así se defendía.
¿Le dolía pensar que su marido podía sufrir en las islas? ¿O no le interesaba lo que podía ocurrirles a él y a la Argentina?
–¿Vas a almorzar con nosotras?
Blanca está haciendo mostacholes con estofado. Planeaba ir a la facultad temprano. Tenía una clase de literatura francesa a primera hora de la tarde, pero prefirió ir más tarde, primero quería saber qué pensaba Fátima de lo que estaba ocurriendo. Cuando Blanca lo llamó a la mesa, la radio había dejado paso a la televisión. Ya había imágenes de Malvinas, de soldados argentinos caminando por las calles desoladas de Puerto Stanley bajo un cielo gris que permitía presagiar tormentas. Debía hacer mucho frío en ese lugar. Lorena preguntaba, cada vez que aparecía un uniformado, si era su padre. Pero no, los videos que los cuatro canales repetían sin cesar no mostraban al teniente coronel Vidal.
–Mirá si nos tenemos que mudar para allá –dijo Pedro retomando el comentario de su tío.
–Vine de Tucumán para acá. No creo que sea mucho más difícil ir a Malvinas. Mientras haya una escuela para Lorena.
¿En Malvinas hablan inglés?
–Sí.
–Eso va a ser un problema.
(...)